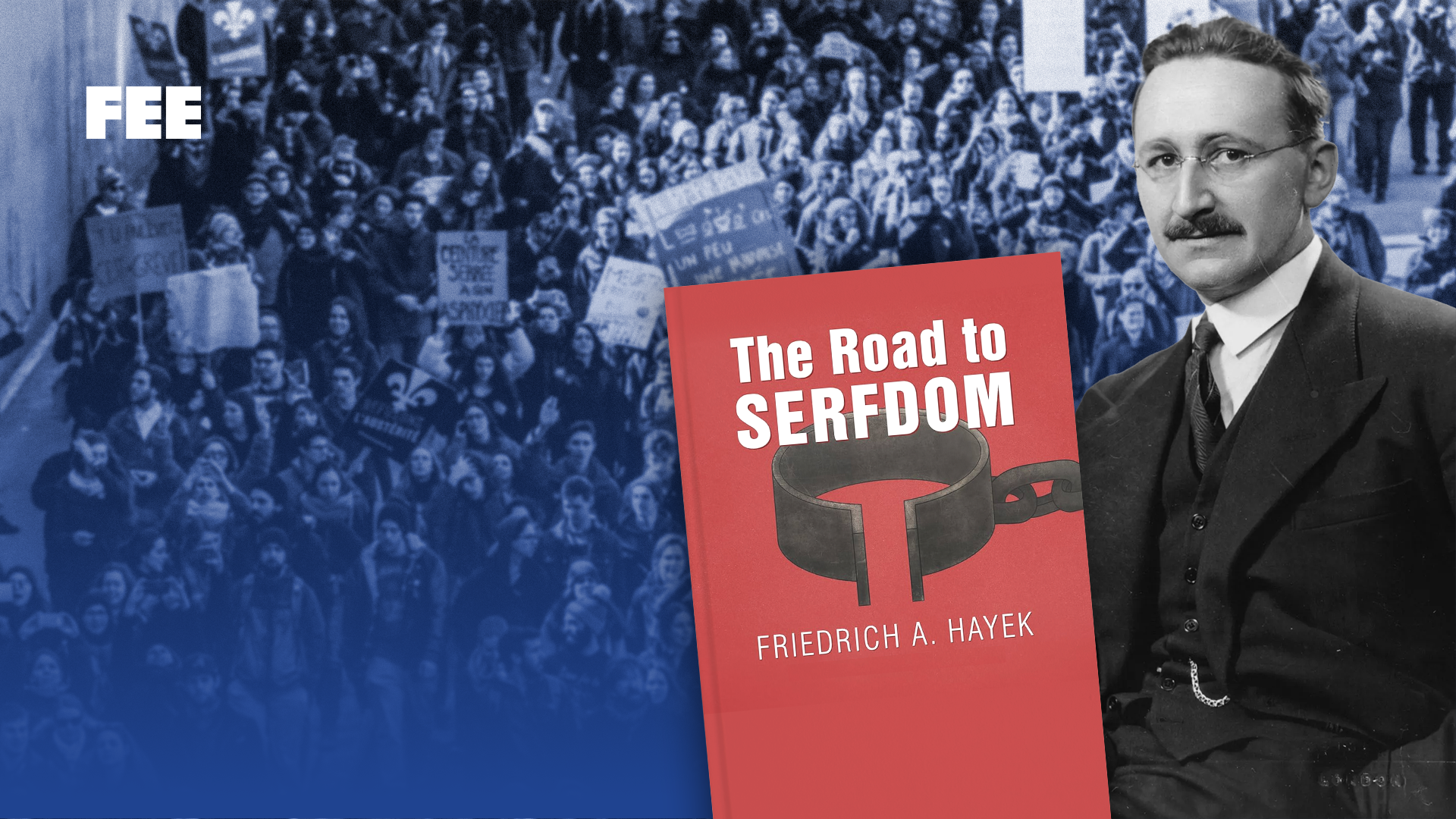Por Rachel Lu Leí por primera vez a F. A. Hayek en algún momento de 2010. Todo el mundo lo hacía; era el momento hayekiano de la derecha. No había tenido ocasión de leer a Hayek, ya que había escrito mi tesis sobre escolástica. No pude encontrar una traducción al latín de El camino de servidumbre, así que tuve que conformarme con leerlo en mi lengua materna, pero aun así logré captar un poco de la embriagadora sensación de adentrarme en un mundo diferente. Hayek me introdujo en la lógica del gobierno limitado. Sigo pensando que es la mejor introducción que se puede encontrar, al menos para lectores demasiado maduros como para deleitarse con John Galt. Ahora estamos viviendo un momento profundamente en contra de Hayek en la derecha. La batalla entre liberales y posliberales continúa sin dar señales de remitir. El camino de servidumbre cumplió 80 años este año, y los fans de Hayek lo celebraron, pero gran parte de la derecha actual se ha acostumbrado a hablar como si Hayek, y el liberalismo clásico en general, fueran arcaicos o estuvieran desacreditados. El momento Hayekiano parece historia antigua. Pero no lo es. Hayek solía estar de moda. Hoy en día, mi perdurable cariño por él me señala claramente como un reaganiano de carne podrida, pero, de hecho, al principio me partí la tapa solo para complacer a mis interlocutores populistas, años después de que Reagan estuviera frío en su tumba. Realmente hace pensar en la vertiginosa progresión de modas que ha experimentado el conservadurismo estadounidense en el siglo XXI. La volatilidad es deprimente, y sin embargo hay un sentido interesante en el que el conservadurismo ha estado trazando el camino hacia la servidumbre, explorando sus carreteras y caminos secundarios poniendo a prueba agresivamente los límites del razonamiento hayekiano. No estoy seguro de que los hayamos encontrado todavía, pero puede que hayamos aprendido algunas cosas por el camino. Discrepancias en el diagnóstico Hayek fue un pensador incisivo, que entendió que los programas estatales podían hacer un daño tremendo a la sociedad civil al socavar patrones más orgánicos de orden social. Su explicación del problema del conocimiento es uno de los mejores y más influyentes ensayos jamás escritos en economía, mientras que Camino de servidumbre es una obra elegante que muestra cómo los costos de la interferencia estatal van mucho más allá del ámbito económico. El estado político, moral e incluso espiritual de una sociedad cambia fundamentalmente cuando el gobierno asume funciones sociales básicas. Las personas cambian radicalmente, porque aprenden a reorientar su razonamiento prudencial en torno a la lógica tortuosa y altamente artificial del Estado en constante expansión. En lugar de construir, explorar y aspirar a la excelencia, aprenden a adular a los burócratas y a redactar solicitudes de subvención. Se acostumbran a la deshonestidad, la mediocridad y un tortuoso sistema de clientelismo que inevitablemente favorece a los corruptos. Es un diagnóstico devastadoramente plausible de las sociedades modernas. Hayek tiene alma de humanista y una profunda apreciación del vínculo entre la dignidad humana y la libertad humana. Los aristotélicos como yo, que nos repele en gran medida Ayn Rand, podemos sentirnos profundamente conmovidos por Hayek. A pesar de todas estas fortalezas, su lectura sobre cómo la intervención estatal vaciaría la sociedad civil no siempre fue profética. Sería irrazonable condenarlo con demasiada dureza por esto, dado que muy pocas personas previeron los problemas reales de finales del siglo XX y del siglo XXI. Hayek reconoció que el estado administrativo moderno socavaría los incentivos laborales, pero no vio hasta qué punto socavaría los incentivos de las personas para casarse, procrear, ir a la iglesia o incluso simplemente hacer amigos. Resulta que las barreras contra el totalitarismo son un poco más sólidas de lo que él temía, mientras que nuestro tejido social era más frágil de lo que él (o cualquiera) esperaba. Los estadounidenses de hoy en día no se preocupan por morir en campos de concentración, pero sí se preocupan por morir solos, y ese es el azote que nos ha dejado vulnerables a los cómplices y demagogos. Hayek entendió cómo los programas gubernamentales infantilizan a las personas, minando la energía y el impulso empresarial que nos motiva a lograr cosas. Habiendo sido testigo del ascenso de los nazis, era muy consciente del posible camino de la redistribución al totalitarismo, y sabía que la tiranía mezquina y el amiguismo tendían a hacer metástasis. Sin embargo, según los estándares libertarios, Hayek estaba razonablemente abierto a reconocer excepciones a sus advertencias contra la interferencia estatal. Estaba dispuesto a aceptar cierto nivel de seguro de desastres proporcionado por el Estado, por ejemplo, y una red de seguridad social mínima. Ofrecer a los ciudadanos un colchón contra las desgracias más duras de la vida le parecía apropiado. Reflexionó mucho más sobre el trabajo remunerado que sobre la formación natural de la familia o la comunidad. No reflexionó mucho, por ejemplo, sobre la cuestión del cuidado: quién debería hacerlo, por qué y en qué condiciones. De nuevo, esto es comprensible. Hayek se preocupaba mucho por la situación en la que personas en edad de trabajar o sin discapacidad llegaban a depender de un Estado paternalista. Si las personas que deberían estar trabajando no lo están (o están «trabajando» en empleos que no son realmente productivos), las cosas se desmoronan. Por otro lado, ¿qué importa si una persona de 90 años recibe ayuda del Estado o de sus nietos? La segunda situación es más reconfortante, pero en ningún caso va a crear una empresa de la lista Fortune 500. El tiempo nos ha mostrado la debilidad de este razonamiento. Parece que la gente sí que renuncia a las relaciones humanas hasta un punto espantoso, una vez que ha dejado de preocuparse por su bienestar material. La soledad, la fragmentación y la disminución de las tasas de matrimonio y natalidad han seguido la estela del estado del bienestar, hasta un punto que nuestros antepasados más recientes habrían encontrado asombroso. Los avances tecnológicos han empeorado sin duda el problema, pero cuando la gente elige regularmente la compañía de desconocidos anónimos en Internet en lugar de sus vecinos y parientes más cercanos, está claro que los problemas sociales son profundos. Hayek entendió que la interferencia del estado cambia a las personas, pero en algunos aspectos subestimó el problema. Al reflexionar sobre los puntos fuertes y débiles de Camino de servidumbre, resulta más fácil comprender la demencial vacilación de la derecha entre una aceptación extrema y sin matices de los principios del gobierno limitado y un rechazo total de los mismos. Sí que reconocemos que los programas estatales nos han cambiado, incluso de formas que afectan a nuestras relaciones humanas, y esos argumentos se plantearon en la era del Tea Party. Por desgracia, el camino del gobierno limitado al rejuvenecimiento cultural nunca estuvo lo suficientemente claro. Los conservadores religiosos, en nuestro tiempo, están mucho más preocupados por las cunas vacías y las iglesias vacías que por el totalitarismo que se avecina. Algunas personas están dispuestas a llegar a extremos anarcocapitalistas en aras de una comunidad orgánica, pero la mayoría considera que eso es demasiado radical y, de todos modos, parece políticamente inviable. Sin duda, son posibles aplicaciones más moderadas de los principios de gobierno limitado, pero está mucho menos claro cómo abordan los problemas que los conservadores religiosos consideran más acuciantes. ¿Es posible atraer a los conservadores religiosos hacia una perspectiva más liberal? Si yuxtaponemos la teoría de Hayek con la trayectoria reciente de la derecha estadounidense, pueden surgir algunas ideas interesantes. Por regla general, los tradicionalistas no viven ni mueren por los principios liberales. Se preocupan por Dios, la familia y la cultura en ese orden. Pero si pensamos en el (muy reciente) momento hayekiano, podríamos sentir un rayo de esperanza: a veces es posible persuadir a los tradicionalistas de que los principios liberales pueden ayudarles a proteger las cosas que aman. A veces, los apologistas liberales cometen el error de rendirse a mitad de camino, contentándose con un discurso de «libertad y prosperidad» en lugar de seguir el argumento hasta la fe, la familia y la tradición. Un camino largo y sinuoso ¿Cómo se hace eso? En primer lugar, debemos hacernos una idea del panorama. Hay, de hecho, una cierta fascinación melancólica en hojear los entusiasmos religiosos conservadores de los últimos veinte años. Ha sido un viaje lleno de baches. Hace veinte años, los conservadores religiosos todavía estaban en gran medida unidos contra el Eje del Mal. El neoconservadurismo estaba disfrutando de sus últimas horas de gloria. Sin embargo, el cambio estaba en el aire, y muchas de las mismas personas que arremetían contra Saddam Hussein pronto sacarían sus banderas de Gadsden y empezarían a protestar con trajes coloniales. La provocación inmediata para eso, por supuesto, fueron los rescates bancarios de 2008, aunque el pequeño conservadurismo gubernamental también recibió una buena dosis de oxígeno de los regaños de maestro de escuela de Barack Obama, la locura de Occupy Wall Street y luego Obamacare. Después de los decadentes años de Bush, había una sensación general de que era hora de adelgazar. Cancelamos Big Bird y le recordamos al mundo que también nosotros construimos eso. Por supuesto, como todos los movimientos populistas, el Tea Party tuvo sus excesos. Me resulta extrañamente nostálgico recordar que me ridiculizaron en un foro de derechas, en algún momento de 2011, por argumentar que probablemente estaba bien que el gobierno siguiera cortando el césped en el cementerio de Arlington. A medida que el Tea Party se transformaba en un nuevo tipo de descontento, hubo otro breve capítulo que vale la pena recordar, centrado en la Opción Benedicto de Rod Dreher. En este extraño momento intermedio, las frustraciones de los años de Obama inspiraron un llamado de atención para una retirada total. Nuestra cultura había pasado el punto de inflexión. Tendríamos que escondernos en nuestros santuarios, encontrando consuelo en jardines bellamente cuidados y jarras de cerveza casera hasta que la locura pasara. Era un sentimiento comprensible después del agotamiento de los años de Obama, pero tal vez nos excedimos con la cerveza casera, porque el quietismo de BenOp se transformó rápidamente en un triunfalismo estruendoso tan pronto como Donald Trump subió al escenario (o a la escalera mecánica). Pronto la derecha se llenó de nuevos y agresivos guerreros culturales: conservadores nacionales, neointegralistas y una serie de revanchistas de la web oscura con legiones de jóvenes seguidores. No estaban de acuerdo en la mayoría de las cuestiones sustantivas, pero se alinearon en al menos un punto: rechazar el gobierno limitado. Esa era, insistían, había terminado. Era hora de tomar las riendas del poder y rehacer Estados Unidos a su propia imagen. Sin duda, Trump fue el principal catalizador de esta última transición. Su inverosímil victoria en 2016 convenció a muchos tradicionalistas de que «con Dios, todo es posible». Sin embargo, incluso sin él, probablemente habríamos visto algún tipo de iniciativa renovada de guerra cultural. La izquierda progresista se abrió camino a la fuerza hasta alcanzar una posición de dominio cultural, pero los estadounidenses seguían profundamente en conflicto al respecto, y a medida que el subidón inicial de la «resistencia» izquierdista se disipaba, la izquierda descendió a sus propias guerras intestinas. Parecía vulnerable. En cualquier caso, la retirada solo funciona cuando los demás están dispuestos a dejarte en paz, e incluso la isla de Skellig no está ni de lejos tan aislada como antes. Si la derecha ha dado tumbos entre «todo está perdido» y «todo puede ser nuestro», eso refleja en parte lo realmente difícil que es encontrar un equilibrio razonable entre cultivar comunidades intencionales y perseguir objetivos políticos alcanzables. El punto puede reformularse en términos más hayekianos. Los rescates bancarios, Obamacare y Occupy Wall Street fueron vistos, con bastante razón, como evidencia de que un Estado sobredimensionado se estaba convirtiendo en algo maligno. Pero no estábamos en camino hacia el fascismo o el colectivismo maoísta o estalinista; incluso si hubiera habido apetito por ello, nuestras instituciones políticas eran demasiado escleróticas y difíciles de manejar para coordinar una Revolución Cultural o la Noche de los Cristales Rotos. El estado administrativo nos había acostumbrado mal, pero tendíamos al gemido, no al estallido, ya que la tecnología y el estado del bienestar entre ellos reducían a los ciudadanos productivos a solitarios atomizados y alienados sin aspiraciones significativas en la vida. No es de extrañar que los opioides fueran el azote de la siguiente década. Cuando la derecha volvió a hacerse con el poder, tenía mucha rabia justificada, pero poco interés por Hayek. En retrospectiva, los temores del Tea Party parecían exagerados; el gran gobierno no había creado otro Tercer Reich. Los conservadores de la era del Tea Party discutieron las formas en que el gran gobierno había contribuido al colapso social a nivel de base, pero esa conversación quedó en gran medida marginada a medida que la derecha se desesperaba. Hayek no anticipó ese problema. Y ciertamente no ofreció ninguna solución plausible. Los seguidores conservadores que quedan de Hayek se enfrentan a un gran desafío en este sentido, en la medida en que los programas estatales que más socavan nuestro tejido social (bienestar, derechos de las personas mayores) son también aquellos sin los que nos resulta más difícil imaginar vivir. Necesitamos que las personas se necesiten unas a otras, especialmente en tiempos difíciles, porque esa interdependencia profundamente sentida es parte del pegamento que mantiene unidas a las familias y las comunidades. Pero, por razones obvias, es difícil generar mucho entusiasmo por reformas que retiran el apoyo a las personas más pobres y desesperadas, mientras facilitan el florecimiento de los que ya son prósperos. Una plataforma gubernamental limitada que sea lo suficientemente moderada como para atraer a un público amplio probablemente no logrará cambiar la relación entre los ciudadanos y el Estado de una manera que ayude a regenerar la comunidad orgánica. Así que, en cambio, mucha gente de la derecha cambió de rumbo y empezó a presionar para conseguir limosnas y una política industrial. Esas medidas podrían empeorar el problema de hecho, pero al menos la gente puede ver una conexión con los objetivos que realmente le importan. Al menos en este aspecto, la derecha ha seguido de cerca el camino descrito por Hayek. El camino de servidumbre analiza la forma en que las intervenciones estatales pueden parecer absolutamente necesarias cuando un problema social no tiene otra solución evidente. Con el tiempo, es muy probable que se encuentre una solución, pero la gente está impaciente y los políticos se adaptan a esa impaciencia. Una vez que se crea un programa estatal, los incentivos naturales para buscar soluciones mejores y más orgánicas desaparecen en gran medida. ¿Está realmente el gobierno limitado en el lado correcto? Podría ser, pero no necesariamente. Las respuestas a la política de Covid demostraron que el impulso no está realmente muerto. Los conservadores sociales han sido inconstantes con Hayek, pero tal vez aún podrían ser persuadidos de que el liberalismo clásico (o un enfoque fusionista que lo incorpore) es el camino más prometedor hacia adelante. Tengo tres breves sugerencias sobre cómo podría llegar a ser eso. Hayek para el siglo XXI La primera es la más despiadada. Este problema se resolverá cuando los conservadores dirijan su atención a las generaciones más jóvenes. El conservadurismo del Tea Party fracasó en parte porque la base de la derecha era demasiado vieja para él. Los votantes mayores querían la garantía de que nadie tocaría nunca, nunca, nunca sus derechos, y Trump estaba feliz de darles esa promesa. Era inevitablemente difícil para el momento hayekiano sobrevivir a esos vientos en contra. El segundo es solo moderadamente despiadado. Hayek, como la mayoría de la gente, no previó el alcance de la desintegración social porque supuso que las personas, al ser animales sociales, elegirían en su mayoría permanecer cerca de sus amigos, familiares y comunidades en general. Es obvio que los trabajos pueden ser una carga. Se necesita un poco más de reflexión para reconocer que las relaciones humanas también pueden ser una carga, y que a menudo es necesario habituar o incentivar a las personas para que se mantengan en ellas. Ahora que esto se ha vuelto más evidente, podríamos abordar el problema de manera más deliberada. El tercer punto es positivamente benévolo. En comparación con las generaciones anteriores, los jóvenes de hoy no dan por sentadas las relaciones humanas en la misma medida. Saben que la soledad y el aislamiento son problemas modernos endémicos. ¿Podrían estar abiertos a un argumento a favor de un gobierno limitado que no se base en un argumento de tipo Randiano para la justicia conmutativa, sino más bien en la afirmación de que los seres humanos necesitan necesitarse unos a otros para ser felices? Podría valer la pena intentarlo. Los liberales clásicos libran una batalla constante y cuesta arriba, en el sentido de que sus soluciones a los problemas son generalmente difusas y confusas en comparación con las alternativas estatistas. Sin embargo, apologistas expertos como Hayek, Milton Friedman o Thomas Sowell pueden superar a veces esos obstáculos. Lo necesitamos ahora y, en particular, necesitamos el tipo de argumentos que puedan hablarle al mismo tipo de persona que se conmovió con The Benedict Option. La derecha ha recorrido un camino largo y sinuoso hacia algún lugar. Esperemos que sea mejor que la servidumbre.