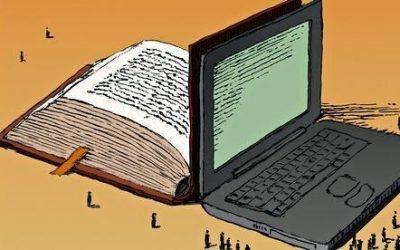Por Tabish Khair Al llegar al mundo académico desde los márgenes de los Estudios Poscoloniales, cuando esta se esforzaba heroicamente por dar voz académica a las culturas indígenas en las décadas de 1980 y 1990, soy consciente de que cualquier celebración del libro probablemente sea considerada por algunos como una sutil denigración de las tradiciones pasadas de composición y grabación oral. Peor aún, hoy en día, celebrar el libro también podría generar resentimiento entre quienes deben lealtad a formas futuristas de lectura digital o a lo que podríamos llamar oralidad visual: el uso de medios mixtos, arraigados en las tecnologías de la televisión y el cine, para contar historias y transmitir información. El libro se encuentra en una situación muy difícil entre estas dos posiciones. Y, sin embargo, necesita ser defendido como el espacio principal de la literatura. Antes de hacerlo, uno también necesita enfrentar el hecho de que la literatura no es una construcción idealista; no es una forma de concepción inmaculada en la mente humana. Es moldeada por los medios de su registro. La literatura en culturas de oralidad primaria —si la palabra 'literatura' puede usarse en ese contexto, pues su etimología denota escritura— fue moldeada por el medio de la respiración que la registró. Por un lado, la construcción de la literatura oral fue a menudo repetitiva y contenía muchas redundancias: se pueden encontrar ecos de esto incluso en epopeyas escritas enraizadas en culturas orales anteriores, como la Odisea de Homero , donde el mismo dios es anunciado con la misma descripción o frase cada vez que aparece en la narrativa. Tal repetición tenía varios propósitos mnemotécnicos en una cultura donde la historia tenía que ser memorizada y no había texto escrito para consultar. Además, la enunciación y preservación de narrativas orales estaban mayormente vinculadas a su uso práctico, ya sea para registrar linajes, historias sagradas, mitos fundacionales o para brindar información sobre, por ejemplo, la búsqueda de alimentos y la construcción de refugios. Es con el libro —también en sus formas más tempranas— que la «literatura» se va fragmentando poco a poco en las literaturas «creativa/artística» y vocacional/profesional/comercial. Cualesquiera que sean los inconvenientes de dicha alienación, para la «literatura (creativa)» el libro ofrece serias ventajas. Se puede argumentar —pese a las objeciones bienintencionadas de muchos de mis colegas poscolonialistas— que la literatura surge solo con el auge del libro (incluyendo su forma manuscrita temprana). He aquí un medio que, después del aliento y la piedra y otros medios, da forma a lo que hoy conocemos como literatura, porque una vez que las palabras pueden escribirse extensamente, también pueden escribirse exclusivamente. La separación entre literatura y literatura comercial o vocacional es más fácil de introducir, propagar y mantener. Esto tiene inconvenientes, pero también serias ventajas. El libro, contrariamente a lo que se ha afirmado a menudo, no es solo un proyecto elitista, sino también profundamente democrático. Históricamente, esto se puede ilustrar con el ejemplo de la India, donde los manuscritos más antiguos se asocian con el budismo y la lengua no brahmánica del pali, no con los tratados y epopeyas sánscritos del hinduismo brahmínico. Evidentemente, el budismo —como «religión» con una casta media y sin los privilegios hegemónicos institucionales del brahmanismo— utilizó ampliamente la palabra escrita para conectar a través de amplios espacios y períodos. Los antiguos Vedas, transmitidos oralmente de un brahmán consagrado a otro, permanecieron inalterados y sin registrar por escrito hasta después del desafío libresco del budismo y otras sectas similares. Como señala Wendy Doniger , los Vedas, que se registraron oralmente (y, cabe añadir, institucionalmente: a través de la casta brahmán), se preservaron en una sola iteración: «cada sílaba se conservó durante siglos, mediante un riguroso proceso de memorización». Por lo tanto, no existen variantes de los Vedas, en comparación con las epopeyas posteriores, como el Mahabharata, que se registraron tanto oralmente como por escrito, por lo que existen en múltiples versiones. Esto pone de manifiesto el otro aspecto democrático del libro: su capacidad de eludir la captura y sobrevivir como una posición minoritaria. Para que la disidencia sobreviviera y se transmitiera en las sociedades orales, se requerirían amplios sectores de apoyo. La disidencia individual existiría, pero nunca se registraría ni se transmitiría. El libro, a pesar de las diversas inmolaciones, lo permite. Después de todo, el libro puede desplazarse a través del espacio y el tiempo, lo que significa que puede sobrevivir con mayor facilidad en espacios y tiempos hostiles a su contenido. Esta fisicalidad aumenta las posibilidades de la literatura, desvinculándola de la utilidad social. Otro aspecto de cómo el libro permitió que la literatura fuera literatura reside no en las palabras escritas, sino, por así decirlo, en los espacios entre ellas. «Cuando hablas, automáticamente dejas de pensar; es como liberarte de un contrato», dice el narrador de Los fantasmas de César Aira . A diferencia de las recitaciones orales y el habla, el libro permite pensar, incluso disidente o desviado. El tipo de contemplación que exige y permite es único. Aristóteles consideraba la contemplación la capacidad humana más elevada, situándola por encima de la actividad, ya que implica reflexionar sobre el cosmos, que supera con creces en belleza y complejidad cualquier obra humana. Desde su perspectiva, leer un libro —obra humana— no sería verdadera contemplación. No sigo esta definición aristotélica de contemplación. En cambio, la considero más bien en términos de «atención profunda», una expresión que el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han usa indistintamente. Pero, curiosamente, al leer literatura, no solo se leen las palabras, accesibles desde la supuesta transparencia de todas las demás disciplinas, sino también entre líneas y entre las palabras. La literatura no solo depende de las palabras, sino también de los silencios, las contradicciones y el ruido para transmitir sus significados. Podemos usar la imagen de los espacios en blanco que se encuentran entre las palabras, los párrafos y los capítulos de un libro para ilustrar esto: en literatura, estos «espacios en blanco» también cuentan, y el libro, como medio, nos permite también prestarles profunda atención. En el mejor de los casos, se podría argumentar que el libro nos permite, a pesar de las limitaciones del lenguaje, contemplar lo que Aristóteles consideraba lo «eterno», aquello que realmente escapa al lenguaje. Eterno no es la palabra que yo usaría, dados sus numerosos usos erróneos desde entonces, pero creo que bastará para transmitir mi punto. ¿Seguirá presente esta naturaleza "eterna" cuando nos movamos a medios futuristas (lectura digital y oralidad visual)? En una serie de libros fascinantes, Byung-Chul Han lo duda, señalando que el "medio del pensamiento es silencioso" y señalando que la atención profunda no es compatible con la multitarea y las incesantes ventanas emergentes, entre otras cosas. El libro, obviamente, también ofrece una mayor capacidad para desacelerar y concentrarse que los sustitutos futuristas actuales, y ambos son esenciales para la atención profunda. La oralidad visual, con su tendencia a definir nuestra imaginación —algo que se capitaliza, literalmente, en todas esas películas de superhéroes y fantasía, y videojuegos actuales—, también limita los límites de la contemplación. Obviamente, esta transición a la lectura digital y la oralidad visual traerá algunas ventajas, pero es poco probable que se reflejen en nuestra escritura y lectura literaria. Esto afectará nuestra capacidad de contemplar y prestar atención profunda a todo lo que nos rodea. La «literatura» que surgirá de ello, si el libro se abandona en gran medida como medio principal de la literatura, será muy diferente de la que hemos tenido durante algunos siglos, al igual que la «literatura» de la oralidad primaria fue marcadamente distinta. Afectará la forma en que «contemplamos» el cosmos y cómo nos entendemos a nosotros mismos. *****Tabish Khair es un escritor, académico y periodista.