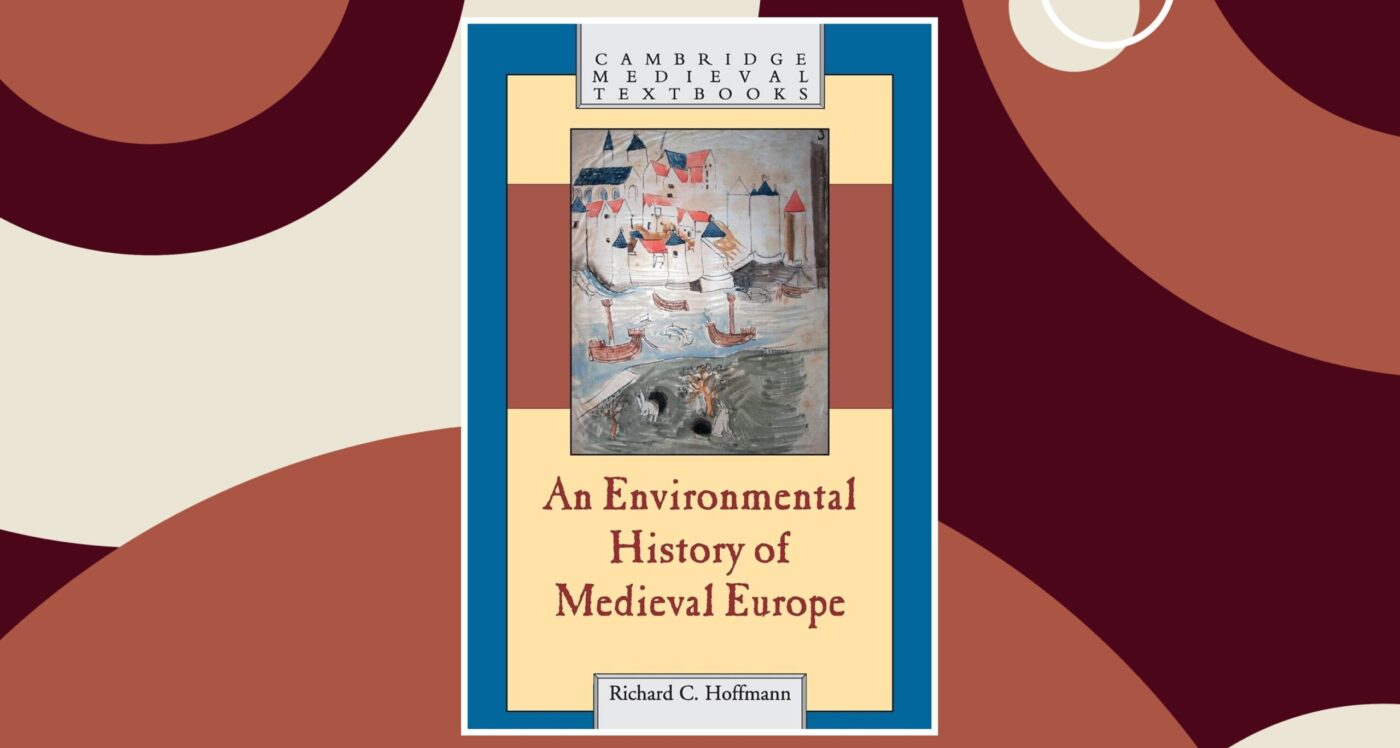Por Chelsea Follett Editora de HumanProgress.org, un proyecto del Instituto Cato Muchos imaginan que los seres humanos vivían en mayor armonía con la naturaleza en el mundo preindustrial que en la actualidad, pero el libro de Richard Hoffmann revela una historia muy distinta. Mucho antes de la Revolución Industrial, los humanos ya estaban transformando los paisajes, utilizando enormes cantidades de recursos, erosionando el suelo y llevando a las especies animales a la extinción. El trabajo de Hoffmann descubre hasta qué punto los europeos medievales alteraron el mundo natural de forma profunda e irreversible. Antes de la industrialización, la humanidad vivía en perfecta armonía con el mundo natural, que en su mayor parte se mantenía incólume como un vasto y prístino páramo, o al menos eso afirma la narrativa popular. El historiador Richard Hoffmann, "pionero en la historia medioambiental de la Europa preindustrial", revela en su libro An Environmental History of Medieval Europe que la realidad era mucho más complicada. Aunque muchos de los retos medioambientales actuales –como el cambio climático y la contaminación por plásticos– difieren de los problemas a los que se enfrentaron nuestros antepasados, tristemente resulta que la degradación medioambiental y el mal trato a los animales no son innovaciones recientes. Desde la deforestación hasta la extinción de especies animales, los seres humanos han alterado su entorno de muchas maneras desde mucho antes de la industrialización. Los europeos preindustriales "colonizaron la naturaleza para crear nuevos ecosistemas antropogénicos. Las intervenciones tuvieron profundos efectos medioambientales". Europa no fue única en este sentido. Los paisajes de las Américas, por ejemplo, también fueron modificados significativamente por el ser humano. Los colonos europeos consideraban falsamente que el continente americano era un territorio virgen e inalterado. La falta de inmunidad a los virus comunes en Europa diezmó la población nativa del continente a su llegada. Como resultado, "los continentes americanos se vaciaron, creando lo que los europeos percibían como tierras vírgenes primigenias donde antes habían florecido paisajes antropogénicos modelados por cazadores-recolectores, agricultores y culturas indígenas urbanizadoras". De hecho, cualquier entorno habitado durante mucho tiempo lleva la marca de generaciones de alteración humana activa. "La Europa heredada por la Edad Media [no era] en modo alguno prístina. Desde el Neolítico hasta la época de la civilización mediterránea clásica, las sucesivas culturas humanas habían afectado y transformado repetidamente los paisajes europeos. Incluso los cazadores del Pleistoceno y del Post-Pleistoceno utilizaron el fuego para hacer más accesible la caza. Las adaptaciones agrícolas posteriores (cultivos herbáceos y pastoreo) abrieron aún más los bosques europeos". Los incendios intencionados "para gestionar los paisajes para la caza crearon bosques abiertos y, en el noroeste de Gran Bretaña, incluso pastizales esteparios antropogénicos". Algunos cambios en el medio ambiente fueron involuntarios, mientras que otros fueron producto de una gestión activa de la tierra. "Desde la más remota prehistoria de la humanidad, los europeos se han adaptado a su entorno natural y lo han modificado activamente en formas que habían previsto, en formas que les sorprendieron y en formas de las que aparentemente no eran conscientes". A los pueblos preindustriales no les preocupaba en absoluto su impacto ambiental. De hecho, "las relaciones de confrontación entre los seres humanos y la naturaleza son una constante en el pensamiento medieval". De hecho, "los escritores de la Antigüedad tardía y de la Edad Media temprana a menudo articulaban una comprensión adversaria de la naturaleza, una creencia de que no sólo era inútil y desagradable, sino activamente hostil a... la humanidad". Veamos un claro ejemplo de esta mentalidad: En las postrimerías de la Edad Media, la lucha entre el hombre y la naturaleza inspiró un poema visionario de un humanista sajón, Paul Schneevogel (Paulus Niavis, 1460/65-después de 1514), que contemplaba su Erzgebirge natal, las "montañas de mineral" que hoy se extienden entre Alemania y la República Checa. Esa región minera aparece como un escenario de guerras de desgaste entre hombres agresivos que excavaban la tierra, destruían los bosques y ensuciaban los arroyos, y una tierra que contraatacaba, hundiendo los túneles, envenenando las aguas y arruinando las cosechas. Esta lucha contra la naturaleza es, concluye el poema, el destino ineludible de la Humanidad. Teniendo en cuenta estas opiniones, no es de extrañar que la mayoría de la gente no tuviera ningún interés en nada parecido a los conceptos modernos de conservación o gestión medioambiental. "La protección del medio ambiente por sí misma no tenía ningún papel significativo en el discurso oficial". Cualquier limitación legal al uso de los recursos naturales giraba estrictamente en torno a cómo afectaban dichas normas a los seres humanos. Por ejemplo, la mayoría de las limitaciones a la caza se centraban en evitar que los campesinos se dedicaran a una actividad (la caza) percibida como superior a su posición en la vida. "A finales de la Edad Media, en la mayor parte de Europa se prohibió a los plebeyos cazar, actividad reservada a los nobles. . . . Este agravio, entre otros, contribuyó a desencadenar la guerra de los campesinos alemanes de 1525. Los rebeldes ingleses de 1381 llevaban un conejo muerto en un palo como estandarte". Obsérvese que la consideración moral por los animales o el entorno natural no desempeñó prácticamente ningún papel en los debates preindustriales sobre la caza, la pesca, la silvicultura y el uso de la tierra. En primer lugar, consideremos la deforestación. Incluso los pueblos paleolíticos desbrozaban y alteraban el paisaje; extraían sílex y otros materiales. "La sal la obtenían extrayéndola o hirviendo el agua de manantiales de salmuera, quemando mucha madera para ello". Con el tiempo, se talaron más bosques. "Los desmontes de la Edad del Bronce para obtener pastos en Dinamarca agotaron las reservas locales de madera hasta el punto de que algunos pastos volvieron a crecer como árboles". Entre los pueblos septentrionales de la Edad de Hierro, como los antiguos celtas y las tribus germánicas, "como las viviendas eran de madera y el uso humano agotaba tanto los bosques locales como el suelo, al cabo de una generación o así los agricultores solían abandonar sus casas ruinosas y reconstruirlas en otro lugar". Los antiguos romanos también "sobreutilizaban y malversaban sus bosques, por lo que dejaron de existir y/o de proporcionar hábitats y paisajes naturales como antes". De hecho, "al estar sometidos a un uso humano regular, los bosques mediterráneos llevaban mucho tiempo sin ser ecosistemas prístinos de crecimiento antiguo, sino más bien partes de paisajes gestionados". La tala de tantos árboles afectó al ecosistema en general. "A medida que los animales domésticos utilizaban el bosque como pasto, éste se abría aún más. Esto cambió la composición de especies del bosque. Durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, la mayor parte de los bosques de Europa central y occidental pasaron a estar dominados por el haya, que, más que otras especies anteriores, favorece una situación más abierta. Lo que algunos han creído que son los prístinos bosques profundos de Europa central, llenos de hayas, son más bien el resultado de la forma en que los humanos y su ganado han explotado esos bosques desde la Edad de Bronce". En el siglo XIV, la acción humana había reducido "la cubierta boscosa de Europa central a un mero 10% de la superficie terrestre". A día de hoy, muchos de los paisajes europeos llevan la impronta de las alteraciones medievales. Por ejemplo, "las campiñas que hoy se ven en la Toscana, en la llanura del norte de Alemania o en Irlanda se formaron en gran parte durante la Edad Media como resultado de cómo la gente de la tierra... hizo uso de su entorno". "Los paisajes del norte de Europa se transformaron en el transcurso de la Edad Media central y alta. Lo que había estado cubierto en su mayor parte por bosques de usos múltiples, incluidas parcelas que durante breves periodos de tiempo se utilizaron como tierras de cultivo y luego se dejaron para que volvieran a ser bosques, se convirtieron luego en tierras de cultivo permanentes". Esta transformación supuso un esfuerzo extraordinario. "Incluso con la ayuda del fuego, los medievales tenían que arrancar los árboles de uno en uno a fuerza de músculos, abrir la superficie del suelo para la agricultura de arado y convertir la tierra de bosque en campos de cultivo". Los árboles se talaban para dejar sitio a las tierras de labranza y para obtener madera; con el tiempo, la deforestación se vio cada vez más impulsada por esta última motivación. "A lo largo de toda la Edad Media, Europa fue deforestada principalmente para favorecer la agricultura. Pero a medida que los desmontes se ralentizaron a finales del siglo XII y en el siglo XIII, hasta que cesaron en el XIV, la demanda de combustible pasó a ejercer una mayor presión sobre los bosques que quedaban". Inglaterra, donde la mayor parte de la eliminación de superficie forestal se produjo mucho antes de la industrialización, ofrece un caso de rápida deforestación. "La encuesta Domesday de 1086 de Guillermo el Conquistador sobre los recursos ingleses encontró árboles en sólo alrededor del 15% del reino; en 1340 esa proporción había caído al 6%". De hecho: En la Inglaterra anglosajona, las talas ya estaban en marcha mucho antes de la conquista normanda de 1066. En el Domesday del rey Guillermo, realizado en 1086, Inglaterra sólo contaba con un 15% de bosques, una cifra que, según algunos autores modernos, indica una pérdida previa de entre la mitad y dos tercios de la cubierta arbórea del país a principios de la Edad Media. . . . La continua tala llevó a Inglaterra a tener apenas un 6% de bosques en 1348, un descenso del 60% desde Domesday. Durante esos dos siglos y medio altomedievales, los hombres, mujeres y animales de tiro ingleses eliminaron la cubierta arbórea de casi doce mil kilómetros cuadrados. A continuación, consideremos Francia. "El territorio de 55 millones de hectáreas de la Francia moderna (no, por supuesto, sus límites medievales) en la época de Carlomagno incluía alrededor de 30 millones de hectáreas de bosques, pero en la época del rey Felipe IV (1285-1314) sólo alrededor de 13 millones. En esos cinco siglos, la cubierta forestal se redujo a más de la mitad (56%)". Mientras tanto, en Polonia, "el 16% aproximado del terreno que había en ese país bajo el arado en 1000 había aumentado al 30% en 1540, aproximadamente una duplicación del uso agrícola de la tierra". "¿Qué motivó los desmontes agrícolas y la transformación de los paisajes europeos? La respuesta es que los campesinos medievales se vieron presionados. La presión provenía de las necesidades de subsistencia: las familias en crecimiento que encarnaban la creciente población europea tenían que disponer de más calorías para alimentar a todos". Las prácticas agrícolas preindustriales no sólo provocaron deforestación, sino que afectaron al medio ambiente de otras maneras. Consideremos el suelo. Incluso antes de la Edad Media, "los romanos talaron los bosques de las tierras bajas y las estribaciones para destinarlos a la agricultura y drenaron y talaron los pantanos". Las consecuencias fueron regímenes hidráulicos más irregulares, aridización [y] erosión, entre otras. La erosión del suelo no fue el único reto medioambiental de la Antigüedad. "El agotamiento del suelo en el Mediterráneo clásico se asoció además a los daños medioambientales derivados del pastoreo excesivo y la deforestación". Aun así, está bien establecido que "el mundo mediterráneo clásico [experimentó] el agotamiento del suelo debido a la erosión y a otras formas de agotamiento del suelo". La propia deforestación puede provocar la erosión del suelo. "El cambio de bosques a campos permanentes alteró el régimen de escorrentía, lo que afectó a la erosión y deposición del suelo, y todo ello afectó al hábitat de los animales". Los propios medievales describieron a veces este proceso: A finales del siglo XIII, un dominico de la ciudad de Colmar, a orillas del Rin, escribió reveladoramente sobre lo que había cambiado en la zona entre los montes Vosgos y el río durante su propia vida. Decía que se habían eliminado los árboles que antes crecían a lo largo de las laderas de las montañas y que la pérdida de cubierta leñosa había provocado una escorrentía más rápida y errática. Los arroyos alsacianos alternaban ahora estacionalmente entre crecidas primaverales y lechos secos en las sequías estivales. Esto lo atribuyó a los desbroces. En muchas partes del mundo, "en las sociedades agrarias históricas la erosión del suelo [y] la pérdida de nutrientes" han planteado problemas. El ganado también contribuyó a la erosión del suelo. "Las pezuñas pueden agitar alternativamente la superficie del suelo y abrirlo así a la erosión. La introducción de un número significativo de animales en un paisaje desencadena así toda una serie de consecuencias ecológicas potenciales". Gran parte de la erosión del suelo y del agotamiento de los nutrientes se debe a la falta de conocimientos científicos modernos. "Para sostener con éxito la colonización agrícola se requiere la gestión de todo un ecosistema edáfico que los pueblos preindustriales no podían ver ni imaginar, sino que tenían que aprender y negociar mediante el ensayo local, el error y la transmisión oral de los resultados". Como era de esperar, este enfoque desordenado fracasó a menudo. Por ejemplo, "el influyente medievalista francés Georges Duby culpó de lo que él veía como escasez de alimentos y aumento de las tasas de mortalidad a partir de la década de 1290, si no antes, al ... cultivo de suelos infértiles, que pronto se agotarían". Las investigaciones modernas revelan la magnitud de los daños sufridos por los suelos en la época preindustrial. "En Alemania, los geomorfólogos descubrieron que la erosión del suelo había sido durante varios milenios anteriores inferior a 5 mm anuales de media. Pero después de que la cubierta forestal se redujera a un mero 10% de la superficie a finales del siglo XIII, las precipitaciones extremas registradas entre 1313 y 19 empujaron esta tasa de aluvión hasta cinco veces la media anual, es decir, 25 mm al año o el palmo de una mano de pérdida de suelo en menos de una década". Está claro que se abusó del suelo, pero ¿qué hay de la calidad de vida de los animales de granja? Hoy en día, los animales se crían para que sean más grandes y produzcan más carne. Pero en la época medieval, los animales de granja en realidad disminuían de tamaño en comparación con la antigüedad, y una alimentación inadecuada provocaba su disminución a lo largo de generaciones: Los animales domésticos disminuyeron de tamaño. Los restos óseos muestran que el ganado romano era en promedio una cabeza más alto que el ganado franco posterior. Mientras que los romanos solían alimentar al ganado en establos, el nuevo régimen agrario utilizaba pastos pobres, donde un animal más pequeño tiene más probabilidades de éxito. Tal vez porque la cría de ovejas y cerdos cambió menos, estos animales encogieron menos –aunque estos últimos lo hicieron incluso en el norte de España–, mientras que los perros y los caballos no se vieron afectados. No obstante, los animales domésticos salieron mejor parados que algunas especies salvajes. A veces se piensa que la pérdida de especies es un fenómeno puramente moderno, pero en realidad muchas especies fueron exterminadas de grandes partes de sus hábitats nativos o incluso llevadas a la extinción (como el urogallo) en la era preindustrial. Un hecho que quizá debería ser más conocido es que los leones, las hienas y los leopardos son nativos de Europa, pero fueron eliminados del continente por la actividad humana: El león, la hiena y el leopardo habían desaparecido de la Europa mediterránea en el siglo I a.C. y las poblaciones de osos de los Balcanes y los Apeninos se habían reducido mucho. En el siglo IV de nuestra era se había completado la eliminación de todos los animales "africanos" –león, elefante, cebra, etc.– de las zonas situadas al norte del Sáhara. Además de estos organismos "trofeo", perseguidos a propósito por motivos culturales más allá de todo gasto razonable de energía, las presiones económicas hicieron mella en otras biotas. La captura y exportación de esturiones del delta del Ródano a los mercados romanos, por ejemplo, provocó una reducción constante de su tamaño medio y, finalmente, casi su desaparición del registro arqueológico. La gente mataba a los animales de muchas maneras, como en las luchas de gladiadores y las matanzas masivas durante las celebraciones. "Los animales, preferiblemente grandes, feroces y exóticos, exhibidos o incitados a luchar contra otras bestias u hombres en la arena daban prestigio al patrocinador y entretenimiento al público. Su enorme número –un triunfo del emperador Trajano en el año 107 a.C. mató a 11.000 animales– resulta asombroso para la mente moderna. Entre los animales que se mataban podían encontrarse elefantes, leones y osos. En la época medieval, torturar y matar animales como entretenimiento seguía siendo popular. Además, estaba muy extendida la creencia de que los animales podían ser poseídos por demonios, lo que hacía que la gente los ahuyentara o los matara. Por ejemplo, "cuando el asceta irlandés errante del siglo VII Gall se adentró en las estribaciones alpinas al sur del Bodensee, tuvo que expulsar a unas nutrias demoníacas del estanque que había bajo una cascada". Cabe preguntarse si los animales considerados poseídos podían tener rabia u otras enfermedades que alteraban su comportamiento de un modo que los medievales interpretaban como posesión demoníaca o si, en tales casos, la gente en realidad acosaba a animales perfectamente sanos. La sobrepesca también perjudicó a algunas especies locales. "Casi tan pronto como aparecen referencias a los precios del pescado en los documentos de mediados del siglo XII, su movimiento al alza revela el desequilibrio entre la oferta y la demanda. La presión pesquera se manifiesta también en la disminución del tamaño de las variedades favoritas recuperadas en los yacimientos arqueológicos de consumo prolongado. En las cocinas de la orilla sur del Báltico, por ejemplo, los esturiones de principios de la Edad Media eran de gran tamaño, los del siglo XII mucho más pequeños, y a partir de entonces la especie casi desapareció. Algunas poblaciones locales de salmón y esturión fueron extirpadas a partir del siglo XII". La caza excesiva era otro problema. "Caza tan apreciada como el oso, el lobo y el cerdo salvaje desaparecieron de las islas Británicas a finales de la Edad Media. El último ejemplar del gran buey salvaje nativo de Europa, el aurochs, fue abatido por un conocido noble cazador en Polonia en 1637". Quizá la actividad humana dio lugar a "una Europa occidental carente de martas o esturiones". La pérdida de hábitat también redujo el número de muchas especies animales locales. "Los restos de aves de bosque predominan en los yacimientos arqueológicos de los alrededores de Madrid que datan de los siglos V al XII, pero perdieron importancia en la Baja Edad Media", cuando la tala de bosques provocó la pérdida de hábitat para dichas aves, y su número cayó de manera dramática. "A lo largo de los siglos medievales centrales hasta el XII, la caza excesiva y la destrucción del hábitat en forma de grandes talas tuvieron efectos perjudiciales sobre las poblaciones de fauna salvaje. Los peleteros occidentales fueron mermados o extirpados. En la Alta y la Baja Edad Media, la mayoría de los naturalistas de Europa occidental sólo conocían vagamente al castor. . . . Los gatos monteses desaparecieron, al igual que la mayoría de los animales de mayor tamaño que las comadrejas, salvo de las tierras altas más remotas y agrestes del oeste". Los ejemplos de agotamiento de especies siguen y siguen. "A finales de la Edad Media, la población reproductora más meridional de morsas de la costa escocesa del Mar del Norte había sido extirpada y los balleneros vascos y de otros países habían agotado de tal modo algunas variedades de las aguas europeas que las operaciones se trasladaron rápidamente a la recién descubierta costa norteamericana". En Islandia, "en los siglos XII y XIII casi todos los bosques de matorrales de los valles habían sido destruidos y algunas zonas del sur más densamente pobladas estaban probablemente sobrepastoreadas hasta el punto de la erosión. La leña escaseaba y el suministro de madera dependía de la madera flotante o de las importaciones. Las morsas residentes de la costa suroeste fueron extirpadas". Los nuevos asentamientos también impulsaron la pérdida de especies en algunos casos. Por ejemplo, "después de 1425, el asentamiento portugués en el archipiélago deshabitado de Madeira desencadenó la tala masiva de bosques indígenas primigenios y el exterminio de especies animales autóctonas en las fauces de domesticados europeos (cerdos), comensales (ratas) e introducidos (conejos)". Esto nos lleva a las especies invasoras o no autóctonas. La introducción humana de este tipo de especies en los entornos se viene produciendo desde la época clásica. "Los soldados romanos o sus seguidores en los campamentos llevaron a sabiendas vides de uva a Gran Bretaña en su equipaje y, sin saberlo, el parásito de la malaria al delta del Rin en su torrente sanguíneo". La introducción de nuevas especies coincide a veces con la pérdida de especies autóctonas. Hoffmann plantea preguntas como: "¿Tuvo algo que ver la propagación de un animal exótico, el conejo, en la Inglaterra y los Países Bajos del siglo XIII con la extirpación simultánea del jabalí autóctono de Gran Bretaña? ¿Y la llegada de un pez exótico, la carpa común, a Francia en el mismo momento en que el salmón autóctono desaparecía de los arroyos de la Normandía costera?". En la época medieval, la caza devastó las poblaciones de muchas especies y motivó la introducción de especies no autóctonas, al tiempo que contribuía muy poco a la seguridad alimentaria. La caza con fines alimentarios era poco frecuente, sobre todo entre los que no pertenecían a la élite, e incluso entre la élite, las cacerías solían ser en gran medida actos ceremoniales o culturales más que salidas prácticas en busca de alimentos. "En veintiséis yacimientos arqueológicos del norte de Francia habitados desde hace mucho tiempo y datados entre el siglo XIII y el XVII, por ejemplo, los animales de caza proporcionaban sólo el 2% de los huesos de los alimentos en los lugares seculares de la élite (casas señoriales, castillos) y menos del 0,5% en todos los demás lugares (ciudades, monasterios, aldeas campesinas)". Aunque las cacerías no aumentaron significativamente el suministro de alimentos, sí tuvieron profundos efectos en el medio ambiente: El interés por la caza motivó a las élites medievales a introducir animales exóticos en Europa. Además del conejo, también se trajo a Europa una pequeña especie de ciervo, el gamo (Dama dama), probablemente bajo los auspicios de la nobleza francesa. Eran originarios de China, pero las poblaciones europeas descendían probablemente de un traslado anterior a Persia (también para la caza) que llamó la atención de los aristócratas cruzados. En el siglo XIII, la corona francesa poseía varias manadas de gamos. Los vecinos campesinos fueron llamados a corvée (trabajos forzados) para cavar estanques donde abrevar a los ciervos, construir vallas para mantenerlos protegidos y plantar cultivos para su forraje. Los señores anglo-normandos introdujeron los gamos en Gran Bretaña junto con conejos y faisanes, otro animal exótico en Europa. Una vez introducidos en el continente por el hombre, los conejos se extendieron rápidamente, alterando los ecosistemas europeos. "Los conejos son originarios del norte de África y los romanos los habían introducido en Iberia. Hacia 1100, los conejos estaban presentes en Francia y hacia 1200 habían llegado a los Países Bajos e Inglaterra. Hacia 1500 cruzaban el Vístula en Polonia y habían llegado a las llanuras de Hungría". Los conejos invasores pronto superaron en competencia a su pariente autóctona, la liebre europea. "Los conejos, habiéndose adaptado cada vez mejor a sus nuevos hábitats, se asilvestraron ellos mismos y se extendieron por todo el continente. Al mismo tiempo, el miembro autóctono de la familia emparentada, la liebre europea, parece haber disminuido y, en algunas zonas, desaparecido. Buenas pruebas zooarqueológicas comparativas de una amplia muestra de yacimientos medievales muestran que los restos de liebre disminuyen en proporción al aumento del número de conejos". "En la Francia del siglo XII se construyeron intencionadamente estanques artificiales para criar peces en las fincas de los terratenientes y en el siglo siguiente proliferaron junto con las técnicas de cría de una especie exótica para Europa occidental, la carpa común. . . . Igual que los conejos, las carpas también establecieron poblaciones asilvestradas". En resumen, los pueblos preindustriales habitaban un mundo que distaba mucho de ser un páramo virgen. "Los europeos medievales cambiaron su mundo natural, incluso de forma permanente". El libro de Hoffmann ayuda a "tomar conciencia de que ni siquiera la Europa altomedieval era un sistema natural prístino... sino que ya estaba plenamente marcado por la larga presencia humana, el aprendizaje, el uso y la adaptación de sus ecosistemas". Como deja claro el libro de Hoffmann, algunas prácticas preindustriales darían a un ecologista moderno amplios motivos de consternación.
Publicado el 02 may. 2025
Los sombríos viejos días: la historia medioambiental de la Europa medieval de Richard Hoffmann