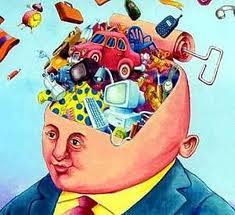Gabriela Segura-Ballar Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinos, Universidad de California, Santa Cruz El fetichismo se refiere a la percepción de la relación social involucrada en la producción no como una relación entre personas, sino como una relación económica entre el dinero y las mercancías intercambiadas en el comercio de mercado. En El Capital. Crítica de la economía política de Karl Marx de 1867 , la teoría del fetichismo de la mercancía se presenta en el Volumen I en el primer capítulo en la conclusión del análisis de la forma de valor de las mercancías, para explicar que la organización social del trabajo está mediada por el intercambio de mercado. Para explicar el proceso donde las relaciones sociales entre las personas asumen la forma fantástica de la relación entre las cosas, Marx usa una analogía del mundo religioso: el fetichismo . Para Marx (1887), el fetichismo “se adhiere a los productos del trabajo, tan pronto como se producen como mercancías, y por lo tanto es inseparable de la producción de mercancías” (1887). Parte de la crítica de Marx a los economistas políticos radica en que algunos se dejan engañar por el fetichismo inherente a las mercancías. Marx demuestra que este fetichismo tiene su origen en el peculiar carácter social del trabajo que las produce. Para Marx (1887), una mercancía es algo misterioso: Simplemente porque en ella el carácter social del trabajo de los hombres se les presenta como un carácter objetivo impreso en el producto de dicho trabajo; porque la relación de los productores con la suma total de su propio trabajo se les presenta como una relación social, que existe no entre ellos, sino entre los productos de su trabajo. Esta es la razón por la que los productos del trabajo se convierten en mercancías, cosas sociales cuyas cualidades son a la vez perceptibles e imperceptibles para los sentidos. Massimiliano Tomba (2009) explica que “Marx busca un elemento distintivo, capaz de indicar qué transforma los productos ordinarios en mercancías. Es la naturaleza misma del intercambio la que cambia en el modo de producción capitalista. El fetichismo de la mercancía deriva de esto” (48-49). Para Marx, la perversión más desarrollada, el fetiche constituido de la sociedad capitalista, es la relación del capital consigo mismo, de una cosa consigo misma. La expresión extrema de esta perversión es el capital que devenga interés: la “forma más externalizada y más fetichista” del capital (Bonefeld 2001, 3). En su análisis de la teoría de Marx sobre el fetichismo de la mercancía, el economista marxista soviético Isaak Illich Rubin (1886-1937), argumenta que la teoría de Marx sobre el fetichismo de la mercancía no ha ocupado el lugar que le es propio en el sistema económico marxista. Para Rubin (1990), “La teoría del fetichismo es, per se, la base de todo el sistema económico de Marx, y en particular de su teoría del valor” (5). En su introducción a los Ensayos sobre la teoría del valor de Marx de II Rubin , Fredy Perlman señala que el libro de Rubin constituye una exposición exhaustiva y rigurosa del núcleo de la obra de Marx: la teoría del fetichismo de la mercancía y la teoría del valor. Rubin aclara conceptos erróneos que han surgido, y siguen surgiendo, de lecturas superficiales y tratamientos evasivos de la obra de Marx (Perlman 1990, xi). Como se mencionó previamente, Marx tomó prestado un concepto del mundo religioso para explicar el proceso mediante el cual una relación social de producción se transforma en un objeto. En su ensayo, “ El concepto de fetichismo en el pensamiento de Marx ” (2003), el filósofo, historiador y teólogo argentino-mexicano Enrique Dussel ofrece una “relectura” textual de la teoría del fetichismo de Karl Marx. Dussel relee este concepto según los comentarios dispersos pero significativos de Marx sobre la religión, tal como se extienden a lo largo de toda su obra. En la Parte I, “El lugar del sujeto de la religión en toda la obra de Marx”, Dussel demuestra la diferenciación de Marx entre una crítica de la esencia de la religión y sus manifestaciones, argumentando que existe un espacio en Marx para una religión liberadora antifetichizada. En la Parte II, “Hacia una teoría del fetichismo en general”, ofrece una explicación metodológica de dicha religión, así como un panorama del contenido de esta esencia de la religión. Estos relatos proporcionan la base para identificar más claramente tanto el fetichismo religioso como el carácter fetichista del capital. Según Dussel (2003b), «Marx siempre parte de la exterioridad del trabajo vivo, de lo otro que el capital , cuya supuesta eliminación puede fetichizar al capital. La fetichización necesita como condición la aniquilación de lo otro que el capital» (102). Lo otro que el capital, el «no-capital», es el trabajador. El trabajador es la condición de posibilidad de la fetichización (absolutización) de la totalidad del capital, pero es negado por el capital. La negación del trabajador o la negación de la exterioridad significa la autoafirmación absolutizadora del capital —el autoposicionamiento del capital como una totalidad sin una relación externa consigo mismo— que es la base ontológica del fetichismo, del valor y de todas sus determinaciones. Así, la negación del otro como otro es la esencia del carácter fetichista del capital. Como afirma Dussel (2003b), la «absolutización de una 'parte' (capital) del 'todo' (capital-trabajo) constituye la realidad del carácter fetichista» (106). Sin embargo, el capital no solo niega al otro, sino también a la comunidad de personas como lugar de producción que permite la constitución del capital. Como explica Dussel (2003b): «Por un lado, el otro, el pobre, el trabajador como exterioridad, es negado y subsumido en el capital como asalariado… Por otro lado, concretamente y por la disolución de los antiguos modos de apropiación y producción, el trabajador aislado de su comunidad de origen es subsumido individual y privadamente por el capital» (104). Para Dussel (2003b), en la forma de la mercancía aparece el carácter fetichista del capital, donde el valor, como esencia última del capital, se convierte en fetiche: «se ha convertido en un Poder autónomo, autonomizado, que empieza a tener todos los atributos de un 'dios': un sujeto autocreador de la nada, eterno, infinito en el espacio (destruyendo todas las barreras hasta llegar al mercado mundial), un poder civilizador, una fuente de libertad e igualdad» (107). Pero el capital es el fetiche al que se ofrece la sangre de las víctimas humanas: «el trabajador es sacrificado en el holocausto del fetiche» (Dussel 2003b, 118). Como argumenta Dussel (2003b): Para Marx, el capital es el fetiche que acumula sangre humana (valor). La sangre humana, el valor, circula en el capital. Y «en esto, como en la religión, el hombre está dominado por las obras de su propio cerebro, en la producción capitalista está dominado por las obras de su propia mano », por una «voracidad caníbal de plustrabajo». Si ese dios creado por la mano del hombre existe objetivamente a quien se sacrifica el trabajo vivo, el fetiche exige, como verdadero culto, el holocausto del propio capitalista. (108) Dussel analiza entonces el carácter fetichista de cada determinación del capital. En primer lugar, el carácter fetichista de la mercancía se basa en el carácter fetichista del capital como base ahora separada de toda referencia al trabajo vivo. En segundo lugar, el dinero , la forma de manifestación más cercana a ser capital, es la determinación o forma del capital que por naturaleza aparece como el fetiche como tal. En tercer lugar, el trabajo como capital : la fetichización del trabajo vivo, para el capitalista y para el propio trabajador. “El trabajo subsumido en el capital, el trabajo como capital, es una forma de la aparición del capital (como su propia fuente creativa de valor), y por lo tanto 'el trabajo (vivo) se identifica de hecho con el trabajo asalariado', el trabajo ha sido fetichizado por el propio trabajador: para él es una mercancía” (Dussel 2003b, 112). Según Dussel, la fetichización de la capacidad de trabajo se produce cuando no está relacionada con la fuerza de trabajo productiva del trabajo vivo. Así, “La fetichización del trabajo es el constituyente subjetivo de la fetichización del valor, del capital como tal” (Dussel 2003b 113). Cuarto, los medios de producción, especialmente la máquina, son fetichizados. Como argumenta Dussel (2003b), “Marx siempre piensa en la máquina como un monstruo, un fetiche, un organismo muerto que solo revive y resucita gracias al trabajo vivo” (114). Por lo tanto, para Dussel (2003b), Marx “piensa de nuevo en los medios de producción fetichizados, como entidad divina inmortal en cuyas venas circula lo absoluto (el valor absolutizado: no relativo al trabajo, ni a su condición social, ni a su intercambiabilidad esencial o necesidad de realización)” (114). Quinto, el producto no como producto (el fruto del trabajo vivo), sino como capital primero y segundo, el capital como producto fetichizado. La fetichización o la falsa apariencia son dos fenómenos que provienen de la misma fuente: la absolutización del valor. El producto tiene un valor: el valor se refiere a todo el trabajo remunerado y no remunerado que contiene. La fetichización del producto consiste en creer que el precio de costo es igual al valor del artículo. Como explica Dussel, la fetichización del capital (del valor) instituye la fetichización del producto. Pero de esta fetichización depende la fetichización de la circulación. El producto parecería tener valor en sí mismo, como cosa; para ello, habría que atribuirle valor al producto como producto, y el mercado (fetichización de la circulación con respecto a la producción) también debe ser fetichizado. «La fetichización del 'mundo de las mercancías', del horizonte de la circulación, del mercado, es lo que establece la 'forma de mercancía ( warenform )' que adoptan todos los productos del capital» (Dussel 2003b, 117). Lo que oculta la fetichización de la circulación es el lugar de la producción como maldición: «El templo de la Bestia, el fetiche es la fábrica; es el lugar de la muerte del trabajador y de su explotación, como un infierno» (Dussel 2003b, 118). Como argumenta Dussel (2003b), «para Marx existe un nivel superficial y fetichizado de circulación donde parecería que se genera la ganancia ( más valor del propio capital) y se niega y oculta el otro término de la relación : el proceso productivo, el nivel profundo. De nuevo, la fetichización, al igual que la absolutización, consiste en negar un término de una relación autonomizando el otro (en este caso, la circulación, el mercado)» (119). Como explica Dussel (2003b): La invisibilidad del origen, de la realidad y la explicación de los fenómenos invisibles permite la fetichización del valor (del capital); es la base de dicho mecanismo ideológico. Así, el enigma, el misterio, la mistificación, la fetichización de todas las determinaciones del capital, y en especial de la ganancia, es posible porque todo se sitúa en el mero horizonte de la circulación. La fetichización de la circulación es un horizonte ontológico desde el cual se sabe que todo lo que se presenta en el sistema capitalista como el origen del mecanismo de ideologización de la economía política capitalista. Al ignorar el proceso de producción (donde se produce la plusvalía), la circulación se absolutiza. La ley del valor se convierte en la ley de la realidad. La totalidad del capital y la circulación ha negado la apariencia externa del trabajo vivo y la producción. (119-120) Finalmente, Dussel se refiere a la progresiva fetichización del proceso de valorización. El capital que genera interés no está directamente relacionado con el trabajo que produce plusvalía y presenta el carácter de un capital que crea nuevo capital, valor que produce valor a partir de sí mismo. Según Dussel (2003b): Para la falsa conciencia, el interés parecería ser el fruto del dinero: valor creado de la nada por el poder del capital. Dios en la tierra, fetiche, Moloch—en la medida en que, en realidad, la vida de tal fetiche es la sangre de los trabajadores ofrecidos en el holocausto de la acumulación de valor. Fetichizados, autonomizados o absolutizados (separados de la relación donde solo es un término) llegamos a la consecuencia final de esta “religión secular” o “mundana”… Detrás del capital fetichizado, la tierra y el trabajo asalariado, está la fetichización del valor como tal—como el origen de estos tres fetiches, estos tres dioses, esta trinidad mundana, secular como las tres caras de Moloch, la Bestia, como la parodia de un cristianismo invertido… Cada fetiche, cada cara de Moloch tiene su fruto, su placer, su paga y todo en virtud de su propio valor: el capital, la ganancia; la tierra, la renta; y el trabajo asalariado, su salario… Todas estas formas fetichizadas (separadas de su origen) ocultan su base: el trabajo vivo que las ha creado. La negación de la relación con el trabajo vivo es el origen y la posibilidad de su fetichización. (121) Marx revela el capital, la mercancía, el dinero, etc., como dioses religiosos o formas divinas. Por esta razón, Dussel considera que Marx desarrolla una crítica religiosa de la economía política. Como explica Dussel (2003b): «En sentido estricto, Marx realiza una crítica religiosa de la economía política; es decir, descubre los mecanismos de dominación del capitalismo como estructuras fetichistas demoníacas, satánicas e idólatras. El carácter fetichista del capital reside precisamente en su estricto estatuto religioso» (122). Bibliografía Bonefeld, Werner. “La permanencia de la acumulación primitiva: fetichismo de la mercancía y constitución social”. The Commoner 2 (2001), http://www.commoner.org.uk/02bonefeld.pdf Dussel, Enrique. “El concepto de fetichismo en el pensamiento de Marx: Parte I de II”. Radical Philosophy Review 6, n.º 1 (2003): 1-28. Dussel, Enrique. “El concepto de fetichismo en el pensamiento de Marx: Parte II de II”. Radical Philosophy Review 6, 2 (2003): 93-129. Marx, Karl. El Capital. Crítica de la economía política , Tomo I (1887). https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/El-Capital-Volumen-I.pdf Perlman, Fredy. “Introducción: El fetichismo de la mercancía”. En Ensayos sobre la teoría del valor de Marx , editado por Isaak I. Rubin. Montreal: Black Rose Books, 1990. Rubin, Isaak I. Ensayos sobre la teoría del valor de Marx . Montreal: Black Rose Books, 1990. Tomba, Massimiliano. “Temporalidades históricas del capital: una perspectiva antihistórica”. Materialismo histórico 17, n.º 4 (2009): 44–65.