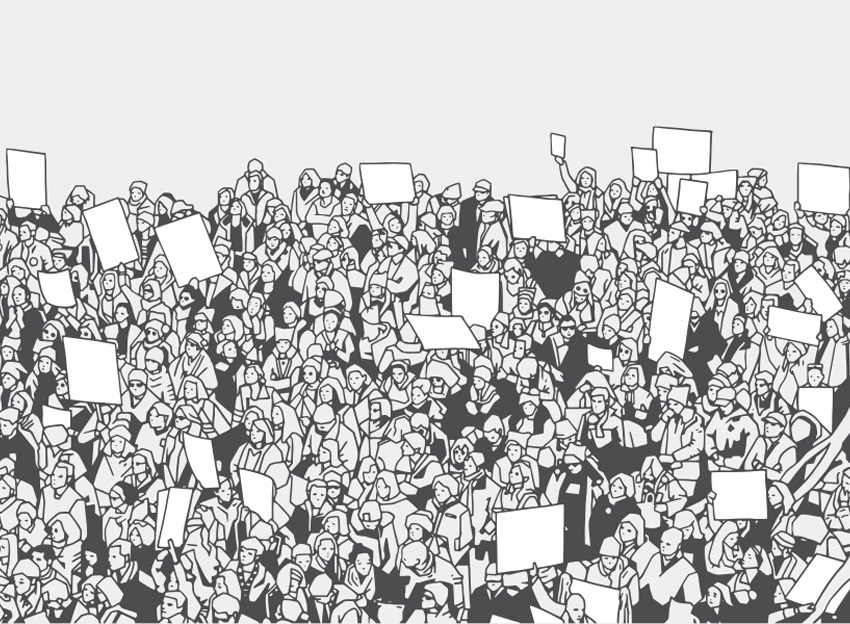En 2014, el libro El capital en el siglo XXI del economista francés Thomas Piketty se convirtió en una sensación internacional, redefiniendo el debate sobre la desigualdad y catapultando a su autor al estrellato. Piketty tenía razón al señalar que la defensa política de la redistribución del ingreso se centra casi exclusivamente en preocupaciones internas, pero su argumento central –que el capitalismo conduce inevitablemente a una creciente desigualdad– se desmorona cuando se compara la situación de los agricultores empobrecidos de Vietnam con la relativa comodidad de los ciudadanos franceses de clase media. En realidad, el crecimiento impulsado por el comercio de las economías de Asia y Europa central y oriental en las últimas cuatro décadas ha llevado a lo que puede ser la reducción más espectacular de las disparidades entre países en la historia de la humanidad. A pesar de ello, los observadores occidentales rara vez se limitan a hablar de que aproximadamente el 85% de la población mundial vive en el Sur Global. Mientras filántropos como Bill Gates dedican importantes recursos a mejorar las vidas en África, la mayoría de las fundaciones e instituciones siguen centradas en reducir la desigualdad dentro de los países. Aunque ambas causas son admirables, los analistas políticos a menudo pasan por alto el hecho de que, según los estándares globales, la pobreza es prácticamente inexistente en las economías avanzadas. En 2014, el libro El capital en el siglo XXI del economista francés Thomas Piketty se convirtió en una sensación internacional, redefiniendo el debate sobre la desigualdad y catapultando a su autor al estrellato. Piketty tenía razón al señalar que la defensa política de la redistribución del ingreso se centra casi exclusivamente en preocupaciones internas, pero su argumento central –que el capitalismo conduce inevitablemente a una creciente desigualdad– se desmorona cuando se compara la situación de los agricultores empobrecidos de Vietnam con la relativa comodidad de los ciudadanos franceses de clase media. En realidad, el crecimiento impulsado por el comercio de las economías de Asia y Europa central y oriental en las últimas cuatro décadas ha llevado a lo que puede ser la reducción más espectacular de las disparidades entre países en la historia de la humanidad. A pesar de ello, los observadores occidentales rara vez se limitan a hablar de que aproximadamente el 85% de la población mundial vive en el Sur Global. Mientras filántropos como Bill Gates dedican importantes recursos a mejorar las vidas en África, la mayoría de las fundaciones e instituciones siguen centradas en reducir la desigualdad dentro de los países. Aunque ambas causas son admirables, los analistas políticos a menudo pasan por alto el hecho de que, según los estándares globales, la pobreza es prácticamente inexistente en las economías avanzadas. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han tomado importantes medidas para ayudar a los países en desarrollo, pero sus recursos y mandatos son limitados y los países ricos tienden a apoyar políticas e iniciativas que se alinean con sus propios intereses. Un área en la que parece haber un amplio consenso es la necesidad de acción climática. Con esto en mente, he defendido durante mucho tiempo la creación de un Banco Mundial de Carbono que apoyaría la transición verde de los países en desarrollo brindándoles asistencia técnica y ofreciendo financiamiento climático a gran escala, preferiblemente a través de donaciones, no préstamos. Como he señalado recientemente, la financiación mediante subvenciones es especialmente importante en vista de otra forma crucial de reformar el capitalismo global: impedir que los prestamistas privados demanden a los deudores soberanos morosos en los tribunales de los países desarrollados. En definitiva, reducir la pobreza global requiere una mayor apertura y menos barreras comerciales. La fragmentación de la economía global, alimentada por las tensiones geopolíticas y los políticos populistas que presionan para imponer restricciones comerciales, plantea una grave amenaza a las perspectivas económicas de los países más pobres del mundo. El riesgo de que la inestabilidad política en estas regiones se extienda a los países más ricos está aumentando a un ritmo alarmante, lo que ya se refleja en los debates cada vez más tensos en esos países sobre la inmigración. Las economías desarrolladas tienen tres opciones, ninguna de las cuales se centra exclusivamente en la desigualdad interna. En primer lugar, pueden fortalecer su capacidad para gestionar las presiones migratorias y hacer frente a los regímenes que tratan de desestabilizar el orden global. En segundo lugar, pueden aumentar el apoyo a los países de bajos ingresos, en particular a los que son capaces de evitar una guerra civil. Por último, pueden enviar ciudadanos a ayudar a los países de bajos ingresos. Muchos gobiernos ya han experimentado con programas nacionales que alientan a los recién graduados universitarios a pasar un año enseñando o construyendo viviendas en comunidades desfavorecidas. Como mínimo, enviar a estudiantes occidentales a países en desarrollo, aunque sea por períodos breves, permitiría a los activistas privilegiados de los campus conocer las dificultades económicas que enfrenta gran parte de la población mundial y ver por sí mismos cómo vive la gente en países donde el capitalismo aún no se ha afianzado. Esas experiencias podrían fomentar una conciencia más profunda de los desafíos globales y dar a los jóvenes una comprensión más clara de las crisis que pueden llegar a afectar sus propias vidas. Esto no quiere decir que la desigualdad dentro de los países no sea un problema grave, pero no es la mayor amenaza a la sostenibilidad y el bienestar humano. La tarea más urgente que enfrentan los líderes occidentales es encontrar la voluntad política para permitir que los países accedan a los mercados globales y lleven a sus ciudadanos al siglo XXI. *****Profesor de economía y políticas públicas en la Universidad de Harvard. (Project Syndicate).
Publicado el 14 oct. 2024
Reformulando el debate: ¿Es el capitalismo la causa de la desigualdad global?